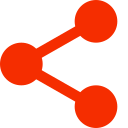E-Book, Spanisch, Band 3, 272 Seiten
Reihe: La espuma de los días
Ferrer Entre Rusia y Cuba
1. Auflage 2024
ISBN: 978-84-128501-3-0
Verlag: Ladera norte
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Contra la memoria y el olvido
E-Book, Spanisch, Band 3, 272 Seiten
Reihe: La espuma de los días
ISBN: 978-84-128501-3-0
Verlag: Ladera norte
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Un inclasificable libro de alguien que quiere olvidar recordando. Un texto emocionante y perturbador que nos acerca en carne propia a los grandes debates de nuestro tiempo: la revolución, la libertad, el exilio y la guerra. Jorge Ferrer pasó casi una década en Moscú, como tantos otros hijos de la élite cubana. Pero lo que iban a ser los años de formación y adoctrinamiento en la patria original del comunismo acabaron siendo los de la experiencia de la libertad, la perestroika y la glásnot de Gorbachov y la caída del Muro de Berlín. Con ese anhelo regresó a Cuba, donde participó en el colectivo Paideia para tratar de sacar la cultura fuera de los rígidos moldes oficiales. El resultado de esa empresa se saldó con su exilio en Barcelona. De esa triple experiencia nace este libro excepcional que, como las matrioskas, contiene varios libros sucesivos. Entre Rusia y Cuba es la historia de una saga familiar de tres generaciones y de sus contrastantes relaciones con el poder y el desarraigo; es una reflexión sobre el mito de la revolución y su inestable carga de esperanza y destrucción; es un acercamiento profundo al alma rusa y una meditación irónica sobre la idiosincrasia cubana, sobre los fantasmas del pasado y las limitaciones de la historia; es una mirada fresca al debate irresuelto entre memoria y olvido; es un recuento de agravios y también un retablo rebosante de vida. «De entre las muchas herramientas que necesita quien visite una dictadura con ánimo de escribir sobre ella o, simplemente, de pasar unos días observándola, hay sólo una que resulta imprescindible: el billete de vuelta». Jorge Ferrer
Jorge Ferrer (La Habana, 1967), escritor y traductor, cursó estudios de periodismo en Moscú, donde vivió entre 1982 y 1990. De vuelta a Cuba, formó parte de Paideia, colectivo cultural disidente. En 1994 marchó al exilio y se estableció en Barcelona, donde reside. Es autor de Minimal Bildung (Catalejo, 2001) y Días de coronavirus. Un itinerario (Hypermedia, 2021). Sus columnas, crónicas y entrevistas han aparecido en El Mundo, El Estornudo, World Literature Today, Letras libres, La maleta de Portbou o Letra Internacional. Ha traducido a Aleksandr Herzen, Svetlana Aleksiévich, Vasili Grossman, Iván Bunin, Vasili Rózanov o María Stepánova. Obtuvo el prestigioso galardón Read Russia (2020) por la traducción de Zuleijá abre los ojos, de Guzel Yájina.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Segunda Parte
El apparatchik
Alas siete horas y veintidós minutos del 12 de mayo de 2017, un hombre de setenta y nueve años esperaba en la cocina de la casa de Isidro Cardin el inicio de otra jornada en la capital del sur de la Florida. Como cada uno de los días de las últimas semanas, su prima María Luisa, «Magüi», le ha preparado unos huevos fritos y la tostadora ha escupido dos rebanadas de pan de centeno. El café ya está a punto de llenar el depósito cincelado de una cafetera Moka Express, ese milagro del diseño que Alfonso Bialetti patentó el año en que Adolf Hitler accedió al poder en Alemania, en un gesto que reformuló el mundo en el que se desarrollará la vida de este hombre que, de pie ahora ante el rutilante counter de Silestone, mira a su prima, de la que estuvo separado cuarenta años y a la que reencontró hace apenas unos meses, con el enojoso desasosiego, una pasajera agitación del espíritu en calma del anciano, que sucede a las decisiones cruciales. En el césped que rodea la rampa de acceso a la casa, una hermosa propiedad de dos plantas en una urbanización de la ciudad de Pembroke Pines, al norte de Miami, los aspersores impulsan agua también, rociando la hierba. Entretanto, la cafetera está colando el café Bustelo, la misma marca que vocea su eslógan por las radios de los exiliados convenciéndolos de que, si el tiempo de la historia ha dicho «stop», no lo ha hecho el del goce campesino y habanero de la tacita de café, esas monodosis de la nostalgia: «el sabor que no se detiene», dicen los locutores. Lo mismo el agua rociada por los aspersores que la que se filtra entre el polvo de café se transforman de pronto en una expresión distinta. Cada una de ellas despertará una fragancia, la de la bebida que vino de Etiopía, y la de la hierba, la tierra, la vida. Ambas se juntarán en un fogonazo de ilusión: este hombre que, después de haber enterrado a su esposa unos meses antes en La Habana, ya atisba el final de su propia vida, tiene un plan para llenarle de placeres y sueños el breve resto que le queda. Este plan le permitirá mutar su condición, despedirse de los olores y el hedor pasados, podrá gozar siquiera un lustro del placer de una existencia sencilla, ahistórica, ajena a toda tentación de excepcionalidad. Podrá ser, por fin, el hombre que no pudo ser antes. Ese hombre es mi homónimo, o más bien, e incluso estrictamente, yo lo soy suyo. Su nombre es Jorge Ferrer y es hijo de Federico Pérez, el byvshi que hemos visto vivir, transformado en un Ferrer, y morir. A lo largo de su vida, a Jorge lo llamaron, entre otras cosas, hijo, Yoyi, mi amor, compañero, tovarisch, director, jefe, y señor. También, en el fango del ocaso que ahora está decidido a maquillar para postergar el cierre ineludible, le habrán llamado viejo o «puro», que es como en la isla de Cuba llaman a los seniors: tal vez la manera más hermosa de interpelarlos. Dos días antes de ese último café con su prima Magüi, un día antes de haber tomado la más radical de todas las decisiones de su vida, el viejo Ferrer visitó por primera y única vez la tumba de su padre Federico en el Cementerio Caballero Rivero Woodland South, uno de esos camposantos norteamericanos, un tapiz verde moteado de gris, que parecen campos de golf salpicados por la pedrea de la cola de un cometa. Hacía más de medio siglo que padre e hijo no se veían, ni vivos ni muertos. Separados, primero, por las cuitas matrimoniales de Federico y Celia —un trastorno con mañas de bigamia—, después el calendario trajo, taco a taco, el medio siglo vaciado de afectos por el exilio de Federico en 1968 y el inicio, ese mismo año, de la carrera de su hijo en uno de los brazos económicos del Estado revolucionario: el Banco Nacional de Cuba. A sus oficinas centrales en la calle Aguiar se trasladó Jorge a mediados de un año, el llamado por el poder castrista «Año de la Ofensiva revolucionaria», que fue un momento crucial de aquel tramo de la historia de Occidente: el 13 de marzo dio inicio en Cuba la ofensiva final contra las libertades; en los primeros días de mayo se iniciaron las revueltas estudiantiles de París y la playa asomó bajo los adoquines; en la noche del 20 de agosto entraron en Praga los tanques soviéticos tripulados por los hijos de la posguerra, los ufanos soldaditos del «deshielo» que siguió a la muerte de Stalin; el 2 de octubre ocurrió en México la matanza de Tlatelolco, que se cobró más de trescientos muertos; la Guerra de Vietnam, una hoguera de napalm en el paisaje global de la Guerra Fría, galvanizaba al mundo. No sé qué sintió el hijo ante la tumba del padre que repudió, el byvshi de quien se desentendió como hijo y como hombre. No sé si le dijo, un viejo ante la lápida que guarda las cenizas de otro viejo, que medio siglo después había tomado la decisión de seguir sus pasos, de abandonar la isla de Cuba. Que había decidido dejar una vida, aunque una que, en realidad, lo había abandonado antes a él, e inventarse otra nueva en Miami. Que había decidido revocar de una vez por todas otra decisión que tuvo que haber tomado muchas veces en el tiempo extenuantemente largo de la Revolución a la que sirvió. A saber, una decisión por negación: la de no marcharse, no exiliarse, no escapar. En definitiva, que había decidido desertar, ya no de un cargo, ni de una misión, ni de un compromiso, porque no ocupaba uno, ni cumplía otra, ni tenía contraído, a aquellas alturas, pacto alguno con el gobierno de su país, un gobierno nuevo sin los hermanos Castro. Iba a desentenderse de su pasado y no porque fuera a fabricarse un porvenir. A sus años, no tenía herramientas ni músculos para esa construcción. Pero sí para aprovechar un edificio ya levantado antes por decenas y cientos de miles de exiliados cubanos que, como ahora él, acudieron durante décadas a Miami a vivir fuera de la historia insoportable de la Revolución cubana. A vivir «fuera». A irse «fuera». Jorge, el apparatchik, se largaba. Nadie podía saber entonces, y tampoco él mismo, que su decisión, la más importante del tramo que le quedara a su vida, llegaba en las mismas vísperas de una catástrofe. Todos los años son buenos para empezar de nuevo menos uno, y Jorge Ferrer, el hijo de Federico, y también mi padre, eligió precisamente ese año malo, el único malo. El año en el que se iba a morir. *** La voz «apparatchik» es una de las palabras que han pasado del ruso al resto de las lenguas occidentales. También lo han hecho por razones distintas, pero en cierto modo conexas, Sputnik, vodka y pogromo. Y el acrónimo Gulag. Hay una acepción vulgar de la palabra que vendría a designar al «operador de aparatos». Desde luego, no es esa la que se ha desparramado por otras lenguas, sino la acepción política, cuando apparatchik significa miembro del «aparato» y, en su uso digamos primigenio, remite a los miembros de nivel medio del funcionariado del Partido. Del Partido Comunista, se entiende. Es decir, los que no pertenecen al escalón superior del poder ni detentan los privilegios de los que se goza en esa cumbre, la habitada por los miembros de la llamada «nomenklatura». Con todo, si bien el origen del uso político está en el partido, con el paso del tiempo apparatchik se llamó por extensión a todos los cargos de cierta relevancia orgánica para el funcionamiento del sistema alojado en la estructura burocrática de los regímenes comunistas. Es decir, a las piezas mejor bruñidas del aparato del Estado en general. Y es en ese sentido que se la igualó con la voz «burócrata», aunque dotándola de un contenido político o ideológico que los burócratas no están obligados a demostrar o poseer. A Jorge Ferrer, el hijo del oficial de carpeta Federico, la condición de apparatchik le cayó del cielo y, hay que decirlo, desde el primer instante pareció hecha a su medida. Ayudó el paisaje, porque lo alcanzó en Moscú, que era la patria tanto del nombre como de la función. Si en Cuba, el compañero Ferrer fue siempre un esforzado empleado que viajaba al trabajo en el ómnibus de la ruta cincuenta y uno —la «guagua» que cargaba ríos de obreros, oficinistas, estudiantes, empleadas y buscavidas entre el barrio periférico y marginal de La Lisa y Centro Habana, pasando por Marianao, donde él vivía—, llevaba ropa sencilla de la que se estilaba en aquel lugar y aquellos años —camisa de manga corta a cuadros, pantalón planchado con esmero y zapatos mocasines lustrados, todos ellos con la modestia que era la marca de los tiempos—, y no pasaba del rango de subdirector, en Moscú, la capital del imperio del que Cuba formaba parte, y en cuestión de semanas, pasó a ser, a sus apenas cuarenta y dos años de edad, un alto funcionario que se desplazaba en su coche de color negro con chófer y gozaba de los privilegios inherentes a su condición de miembro de la junta de un banco con sede en la calle Kuznetski Most, a apenas unos metros de la Lubyanka y a tiro de piedra del Kremlin. El cambio fue apoteósico, como de novela, y cabe reconocerle al apparatchik el enorme aplomo con el que se lo tomó. Nunca se lo vio fanfarronear, jamás se le subieron los humos a la cabeza. Estaba perfectamente capacitado para el trabajo que el presidente del Banco Nacional de Cuba le había confiado: era un empleado de banca discreto, leal y esforzado. Aunque se lo habría dado por improbable, ese hombre criado en un área rural de la provincia de La Habana parece haber nacido para que se pudieran juntar en una misma frase, sin punto de exageración, ni estorbo de sonrojo, la palabra apparatchik y la...