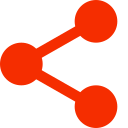E-Book, Spanisch, 250 Seiten
Reihe: Otras Latitudes
Lee Sidra con Rosie
1. Auflage 2014
ISBN: 978-84-16112-45-6
Verlag: Nórdica Libros
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Spanisch, 250 Seiten
Reihe: Otras Latitudes
ISBN: 978-84-16112-45-6
Verlag: Nórdica Libros
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
'Los últimos días de mi infancia fueron también los últimos días de la aldea. Yo pertenecía a aquella generación que vio, por casualidad, el final de una vida milenaria. [...] Yo, mi familia, mi generación, nacimos en un mundo de silencio; en un mundo de trabajo duro y necesaria paciencia, un mundo de espaldas dobladas hacia la tierra, cuidado manual de los cultivos, dependencia de la meteorología y de la cosecha; un mundo en que las aldeas eran naves en paisajes vacíos y las distancias entre ellas largas; un mundo de caminos marcados por cascos y ruedas de carretas, no hollados por la gasolina y el petróleo, apenas transitados por las personas y casi nunca por placer, por los que lo que más rápido se movía eran los caballos.' Laurie Lee revive en esta novela, una de las más queridas y leídas por sus compatriotas, su infancia en una aldea de la campiña inglesa. Pese a nacer en 1914, un mes antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, sus recuerdos son amables y llenos de cariño hacia un mundo que iba a desaparecer.
Laurie Lee (Slad, Gloucestershire, 1914-1997). Laurence Edward Alan 'Laurie' Lee. Poeta inglés, novelista y guionista, que se crio en el pueblo de Slad. Su obra más famosa es la trilogía autobiográfica que componen Cider with Rosie (1959), As I Walked Out One Midsummer Morning (1969) y A Moment of War (1991). El primer volumen narra su infancia en el valle de Slad. La segunda novela trata de la salida de su casa hacia Londres y su primera visita a España en 1935, y el tercero de su regreso a España en diciembre de 1937 para unirse a las Brigadas Internacionales.
A su regreso a Inglaterra, comenzó su carrera de escritor. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se ofreció como voluntario para el servicio militar en el Reino Unido, pero fue rechazado a causa de su epilepsia, una enfermedad que lo atormentaría durante toda su vida. A través de sus conexiones con el mundo del arte y la literatura se encontró con su esposa Katherine Polge.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
PRIMERA LUZ Me bajaron de la carreta de mudanzas a los tres años; y en aquel punto, con una sensación de desconcierto y terror, se inició mi vida en la aldea. La hierba de junio entre la que me encontraba era más alta que yo y me eché a llorar. Nunca había estado tan cerca de la hierba. Se alzaba sobre mí y me rodeaba por todas partes, cada hoja tatuada con atigradas rayas de luz de sol. Era hierba afilada, oscura, de un verde malévolo, tupida como una selva y llena de saltamontes que chirriaban, cotorreaban y saltaban por el aire como monos. Me sentía perdido y no sabía adónde ir. La tierra emanaba un calor tropical cargado de penetrantes olores hediondos a raíces y a ortigas. Se amontonaban en el cielo níveas nubes de flores de saúco que derramaban sobre mí los vahos y los copos de su dulzura embriagadora y sofocante. En las alturas corrían frenéticas las alondras, gritando como si se rasgara el cielo. Por primera vez en mi vida me encontraba lejos de la vista de los seres humanos. Por primera vez en mi vida estaba solo en un mundo cuyo comportamiento no podía predecir ni comprender: un mundo de pájaros que chillaban, de plantas que hedían, de insectos que saltaban a mi alrededor sin previo aviso. Estaba completamente perdido y no esperaba que me encontraran. Alcé la cabeza y grité; el sol me golpeó con fuerza en la cara como un abusón. De esta pesadilla diurna, como de muchas otras, me despertó la aparición de mis hermanas. Subían por la empinada loma gritando y me encontraron al separar la hierba alta. Rostros de rosa familiares y vivos; inmensos rostros resplandecientes colgados como escudos entre el cielo y yo; risueños rostros de dientes blancos (algunos rotos) a los que se conjuraba como a los genios con un aullido y que eliminaban el terror con sus regañinas y su afecto. Se inclinaron hacia mí (una, dos, tres) con la boca manchada de grosellas rojas y las manos goteando jugo. —Vamos, vamos, no pasa nada, no llores más. Iremos a casa y te atiborraremos de grosellas. Y Marjorie, la mayor, me alzó hacia su largo cabello castaño y bajó corriendo conmigo el sendero, cruzó el empinado huerto lleno de rosales y me dejó en el umbral de la casa que era nuestro hogar, aunque yo no podía creerlo. Ése fue el día que llegamos a la aldea el verano del último año de la Primera Guerra Mundial. A una casita que se alzaba en un huerto de medio acre, en una empinada loma, sobre un lago; una casa de tres plantas y sótano y un tesoro en los muros, con bomba de agua y manzanos, fresas y celinda, grajos en las chimeneas, ranas en el sótano, moho en el techo, y todo ello por tres chelines y seis peniques a la semana. No sé dónde había vivido antes. Mi vida empezó en el carro que me llevó por las largas y suaves colinas hasta la aldea, me descargó en la hierba y me abandonó. Había hecho el viaje envuelto en una bandera inglesa para protegerme del sol, y nací precisamente entonces, creo, cuando me liberé de ella y empecé a gritar entre la ronroneante selva de aquella loma estival. Y aquel día fue también el inicio de una vida para los demás, para toda la familia, para los ocho miembros que la componíamos. Pero aquel primer día todos estábamos perdidos. El caos llegaba en carretadas de muebles y yo gateaba por el suelo de la cocina entre bosques de sillas patas arriba y vidriosos campos de cristal. El oleaje nos había arrojado a una tierra nueva y empezamos a esparcirnos buscando sus manantiales y sus tesoros. Las hermanas pasaron las horas de luz de aquel primer día despojando los arbustos frutales del huerto. Las grosellas estaban en sazón, racimos de bayas rojas, negras y amarillas enredados con las rosas silvestres. Las chicas nunca habían visto tanta abundancia y corrían de matorral en matorral, gritando y arrancando los frutos como gorriones. También nuestra madre se distrajo de sus deberes, seducida por la rica frondosidad natural de un huerto abandonado durante tanto tiempo. Correteó todo el día de un lado a otro, ruborosa y locuaz, poniendo flores en todos los potes y jarras que encontraba en el suelo de la cocina. Flores del huerto, margaritas de la ladera, perifollo silvestre, hierbas, helechos y follaje (entraban en brazadas por la puerta hasta que el interior en penumbra parecía poseído totalmente por el mundo exterior), un tranquilo estanque verde inundado por las dulces mareas del verano. Yo estaba sentado en el suelo entre aquel batiburrillo de objetos diversos y miraba por la ventana verde inundada por el pujante huerto. Veía las medias negras de las chicas, su piel blanca asomando arriba, entre los groselleros. Cada poco, una de ellas entraba corriendo en la cocina, me llenaba la bocaza de puñados de bayas espachurradas y salía otra vez corriendo. Y yo pedía más cuanto más comía. Era como alimentar a un polluelo de cuclillo gordinflón. El largo día chirriaba, cacareaba y resonaba. Nadie hacía ningún trabajo, y no había nada para comer salvo bayas y pan. Yo gateaba por el suelo extraño entre objetos de adorno: peces de cristal, pastores, pastoras y perros de porcelana, jinetes de bronce, relojes parados, barómetros y fotografías de individuos barbudos. Los invoqué uno tras otro, porque eran los rostros y los relicarios de un paisaje semirrecordado. Pero mientras veía el sol que recorría las paredes dibujando arcoíris en las jarras de cristal tallado del rincón, anhelaba que volviera el orden. Luego, súbitamente, el día había terminado y la casa estaba amueblada. Palos y tazas y cuadros estaban clavados inamoviblemente en su lugar. Las camas estaban hechas; las cortinas, en las ventanas; las esteras de paja extendidas en el suelo: la casa era el hogar. No recuerdo haber visto cómo sucedía; pero, de pronto, se hizo presente la inexorable tradición de nuestra casa, con su olor, su caos, su lógica total, como si nunca hubiera sido de otro modo. Su orden y su disposición llegaron como el anochecer de aquel primer día. Todos los objetos esparcidos por el suelo de la cocina en una precaria soledad volaron a su sitio, que nunca volvió a ponerse en entredicho. Y a partir de aquel día crecimos. La disposición doméstica de la casa se vio perturbada varias veces, como uno de esos juguetes en cuyo interior cae una gran nevada cuando los mueves, y camas, sillas y ornamentos se desplazaban de una habitación a otra perseguidos por las impetuosas energías de madre y de las chicas. Pero todo se reordenaba siempre dentro de la pauta de las paredes, nada escapaba ni cambiaba, y así siguió siendo veinte años. Yo medía aquel primer año de crecimiento por los campos más amplios que se me hacían visibles, por las nuevas habilidades para vestirme y desenvolverme que iba dominando poco a poco. Podía abrir la puerta de la cocina haciéndome un ovillo, saltando luego y dando con el puño en el pestillo. Podía subirme a la cama alta usando los barrotes de hierro como escalera. Sabía silbar, pero no sabía atarme los cordones de los zapatos. La vida se convirtió en una serie de experimentos que aportaban dolor o las recompensas del éxito: un tantear de pautas y misterios en la casa, mientras el tiempo colgaba dorado y suspenso y el propio cuerpo asumía, de saltar y trepar, la insensata rigidez de un insecto, petrificado, como si dijéramos, horas seguidas, respirando y observando. Viendo caer las motas de polvo en la habitación bañada por el sol, siguiendo a una hormiga desde su cuna hasta la tumba, recorriendo los nudos del techo del dormitorio que corrían como negros en la penumbra del amanecer o se movían furtivos de tabla en tabla, pero que se asentaban de nuevo en la luz pálida del día, no más monstruosos que fósiles en carbón. Los nudos del techo del dormitorio eran el ámbito completo de un mundo que yo recorría con la mirada sin cesar a la larga luz prístina del despertar a la que el niño está condenado. Eran archipiélagos en un mar de barniz rojizo, eran ejércitos agrupados y unidos contra mí, eran el alfabeto de una lengua macabra: el primer libro que aprendí a leer. Saliendo de aquella casa de muros ruinosos, golpes y sombras, zorros imaginarios bajo el suelo, avancé por caminos que se alargaban centímetro a centímetro a medida que mis días aumentaban. Desplazaba de piedra en piedra, por el corral sin sendas, la lapa de mis sentidos, surcando océanos insondables como un salvaje de los Mares del Sur saltando de isla en isla a través del Pacífico. Las antenas de los ojos y de la nariz y los ávidos dedos capturaban un nuevo hacecillo de hierba tierna, una babosa, un helecho, el cráneo de un ave, una cueva de brillantes caracoles. En las largas eras estivales de aquellos primeros días, amplié mi mundo y lo cartografié mentalmente: sus puertos seguros, sus polvorientos desiertos y sus charcos, sus promontorios y sus matorrales. Volviendo además una y otra vez con la garganta seca a sus diversos horrores bien provistos de espinas: los huesos mondos de un pájaro en su jaula de palitos viejos; las moscas negras del rincón, viscosas, muertas; las secas mudas de culebras; y la populosa ciudad pútrida, rugiente y muda de un gato muerto presa de los gusanos. Estas reliquias, una vez vistas, pasaban a integrarse en los confines de los territorios conocidos, se recordaban con un zumbido en los oídos, volvías a verlas cuando tenías suficiente estómago. Eran las primeras víctimas tangibles de aquella fuerza destructora cuya tarea sabía yo que continuaba día y noche, aunque nunca pudiese sorprenderla en ella. En realidad, les estaba agradecido. Aunque rondaban en mis ojos y se enredaban en mis sueños, atenuaron las...