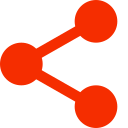E-Book, Spanisch, 352 Seiten
Reihe: ENSAYO
Monbiot Salvaje
1. Auflage 2019
ISBN: 978-84-120906-1-1
Verlag: Capitán Swing Libros
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Renaturalizar la tierra, el mar y la vida humana
E-Book, Spanisch, 352 Seiten
Reihe: ENSAYO
ISBN: 978-84-120906-1-1
Verlag: Capitán Swing Libros
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Salvaje' es la lírica y emocionante historia de los esfuerzos de George Monbiot para volver a comprometerse con la naturaleza y descubrir una nueva forma de vida. En sus páginas demuestra cómo, restaurando y resalvajizando nuestros dañados ecosistemas en la tierra y en el mar, podemos traer la maravilla de nuevo a nuestras vidas. Sin ambigüedad romántica, podemos curar simultáneamente nuestro 'aburrimiento ecológico' y comenzar a reparar siglos de daño ambiental. Monbiot nos propone un fascinante recorrido alrededor del mundo para explorar ecosistemas que han sido liberados de la intervención humana y a los que se ha permitido reanudar sus procesos ecológicos naturales.
Periodista, académico, escritor, ecologista y activista político británico. Tiene una columna semanal en el periódico The Guardian. Lleva treinta años tomándole el pulso al planeta y al mismo tiempo certificando el poco avance ante nuestra principal 'amenaza existencial'. Es autor, entre otros best sellers, de los libros 'The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order' (La era del consenso: manifiesto para un nuevo orden mundial) y 'Heat' (Calor: cómo parar el calentamiento global).
Weitere Infos & Material
02
La caza salvaje Debo bajar a los mares de nuevo, pues la llamada de la marea furiosa es una llamada clara y salvaje, una llamada que no puede ser desoída. JOHN MASEFIELD Fiebre marina A la orilla del río, junto al viejo puente del ferrocarril, cargué mi bote. Até una cucharilla que había hecho con varas de avellano, envuelta con bramante naranja y unos cebos de hilo metálico. Trinqué una botella de agua y un palo de madera a las abrazaderas a ambos lados de mi asiento, y amarré el remo al bote con una correa: cualquier cosa sin atar se perdería probablemente. En los bolsillos de mi chaleco salvavidas llevaba cebos, anillos giratorios y pesos de sobra, una chocolatina, una navaja y un encendedor, por si algo me picaba. Metí las piernas en el agua marrón. Me llenó las botas calando mis calcetines. Así tendría los pies calentitos todo el día. Empujé el bote hacia la parte profunda, me subí y salí río abajo. Dos zarapitos se abatían y zambullían junto a la orilla. Río arriba, una familia de cisnes luchaba contra la corriente, dejando una estela. Pasado el primer meandro no tardé en alcanzar el agua rápida y centelleante de los bajos. Saltaba sobre las rocas dibujando penachos y corría entre ellas, rompiéndose en crines de espuma. Atravesé los rápidos, rebotando en los cojines de agua sobre los peñascos, sintiéndome vivo y feliz. Entonces el río llegó a una playa vertiéndose en un abanico poco profundo sobre ella. Vi un canal lo suficientemente profundo para que su agua me llevara, y me subí sobre la primera ola, que inundó el kayak y luego me hizo pasar. Las siguientes resbalaban sobre la proa o la levantaban, dejándola caer en el agua con un temblor. Yo remaba con fuerza, sumergiéndome y emergiendo de nuevo, hundiéndome en las pozas, abriéndome paso a través de las olas, hasta que llegué a las aguas ondeantes al otro lado. Me volví para memorizar puntos de referencia en la orilla, y avancé mar adentro. Había un oleaje moderado e irregular, con algo de borreguitos. Las olas tenían el rostro de piedra cuarteada; sus crestas rotas brillaban bajo la luz del sol. Un fulmar se dejó caer hasta la superficie, hizo medio giro y se alejó planeando. Solté el sedal, metí el carrete junto a mi pie y pasé el hilo por encima de mi pierna, justo debajo de la altura de la rodilla. Al remar, podía notar el peso que tropezaba en las rocas del arrecife. De vez en cuando el sedal tiraba, y lo sacaba para encontrar puñados de algas rosas y duras cogidas a los anzuelos, o hilos curtidos de Vallisneria, a veces de más de tres metros y medio de largo. A media milla de tierra atravesé un banco de medusas lila. Podían parecer manchas de aceite, decoloraciones bidimensionales del agua, pero de vez en cuando el viento las levantaba, y se agitaban, gordas y gomosas, sobre la superficie. Pasaban a miles por debajo del bote. Algunas llevaban nematocistos naranjas en los tentáculos. Granulosas y segmentadas, las medusas parecían higos abiertos. Al otro extremo del arrecife, un cangrejero hacía su ronda solitaria, recogiendo sus reteles, volviendo a llenarlos de cebo y dejándolos caer por el sedal mientras su barca avanzaba lentamente entre las boyas. El olor a cebo y gasolina se percibía desde más de media milla de distancia. Volvió hacia tierra y me quedé solo. Cerca del borde del arrecife había más oleaje. El sedal seguía palpando su camino a través del mar como una prolongación de mis sentidos, una antena fijada a mi piel, que temblaba y se retorcía. De vez en cuando saltaba el carrete y el hilo me cogía la rodilla, pero al parar y tirar solo notaba el plomo hundiéndose de nuevo al pasar la ola que había levantado el sedal. Estaba a una milla o algo más de la costa, pero aún no había dado con lo que buscaba. Cada vez que lo encontraba, parecía estar un poco más lejos de la costa. Una milla más allá del arrecife me pasó rozando un alcatraz. Levantó el vuelo unos metros, plegó las alas y cayó como un dardo en el agua, levantando una columna de espuma. Se posó en la superficie a tragar su presa, luego siguió volando y volvió a zambullirse. Intenté seguirlo, pero el sedal seguía latiendo sin fuerza a través del agua. El cielo se había cubierto, el viento se había recrudecido y la lluvia empezaba a salpicar. El mar parecía gelatina a medio cuajar. Remé durante tres horas hacia el oeste, mar adentro. La tierra se volvió una mancha de color aceituna, y el pueblo costero hacia el sur, una tenue línea. Las olas eran cada vez más altas y la lluvia me golpeaba la cara como perdigones. Estaba a seis o siete millas de la costa, más lejos de lo que había llegado nunca. Pero aún no había encontrado el lugar. En el horizonte, vi una bandada de aves oscuras. Convencido de que habían encontrado los peces, empecé a remar a boga de ariete. Desaparecieron y luego volví a verlas, arremolinándose unos metros sobre las olas. Al acercarme, vi que eran pardelas, unas cincuenta, levantando el vuelo, volviéndose y amerizando de nuevo. Unas cuantas se apartaron de la bandada y empezaron a dar vueltas en círculo a mi alrededor. Sus alas negras y aterciopeladas rozaban casi las olas. Estaban tan cerca que podía ver el brillo de sus ojos. No estaban comiendo, solo miraban. La leve sensación de soledad que me había inundado al alejarme de la costa se esfumó. Las pardelas volvieron a sentarse en el agua y me detuve a cierta distancia. No se oía ruido alguno, más allá del rumor de las olas mientras se derramaban y el silbido tenue y agudo del viento a través de los pulpos del bote. Las aves guardaban silencio. Cada vez que voy al mar busco ese lugar, un lugar en el que siento una paz que nunca he hallado en tierra. Otros la encuentran en las montañas, en el desierto o limpiando metódicamente su mente con meditación. Pero mi lugar estaba aquí; un aquí que siempre era distinto y, sin embargo, siempre lo sentía igual; un aquí que en cada travesía parecía alejarse más de la costa. Tenía costras de sal en el dorso de las manos, mis dedos estaban estriados y arrugados. El viento se enredaba en mi mente, y el agua me mecía. Nada existía, salvo el mar, los pájaros, la brisa. Mi mente se quedó vacía. Dejé el remo y me quedé observando los pájaros. Seguían hollando el agua, manteniendo la distancia entre nosotros. Ráfagas de lluvia tamborileaban contra mi frente. Las olas, cada vez más altas, levantaban la proa haciendo girar el kayak, obligándome a coger el remo para aproar el bote al viento. Las gotas arrancaban pequeños pináculos en la superficie de las olas. Aquí estaba mi santuario, el lugar seguro donde el agua me acunaba, donde me liberaba de saber. Pasado un rato empecé a ir hacia el sur, en paralelo a la lejana costa. Remé alrededor de una milla, y luego paré y dejé que el viento me llevara. Podría haber seguido a la deriva hasta la costa, pero empecé a notar frío y me puse a remar de nuevo. Estaba tan cansado que a pesar de llevar el viento de popa, el mar me parecía grumoso y duro. A unas tres millas de la costa pasé junto a dos araos marrones que estaban mojando el pico en el agua y de vez en cuando se erguían para batir alas. Al remar a su lado, levantaron ligeramente la cabeza, observándome con el rabillo del ojo, pero sin despegarse del agua. Poco después noté un tirón fuerte e inconfundible en la rodilla. Levanté el sedal y empecé a estirar con una mano sobre la otra. Casi podía oír la vibración eléctrica del hilo. Según se acercaba al bote, el sedal empezó a moverse como loco. Vi un destello blanco entre el verde, y entonces tiré del pez y lo metí a bordo. Empezó a saltar sobre la cubierta, y se quedó tamborileando sobre el plástico con rápidos temblores. Le rompí el cuello. El lomo de la caballa era del mismo color esmeralda oscuro que el agua, cortado por rayas negras, que se revolvían y atravesaban la cabeza. Tenía un estómago blanco y firme que se estrechaba como una muñeca fina y terminaba en la cola cuidadosamente bifurcada de un vencejo. Su ojo era un disco de frío azabache. Mi compañera depredadora, demonio de sangre fría, hermana discípula de Orión. Tras otra media milla sentí un ligerísimo tirón en el hilo. Lo agarré y tiré, pero no había nada. Volví a tirar y casi me lo arranca de la mano. Fuera lo que fuera que había tirado antes volvía ahora al ver subir el cebo. La sensación era distinta: más pesada y menos abrupta. En un destello blanco vi que tenía tres peces: un full. Los subí a la barca, intentando mantener el hilo sin nudos al caer sobre la cubierta y empezar a moverse: un instante de descuido supondría un enredón de veinte minutos. En cuanto los hube guardado, giré el kayak y remé hacia donde los había pescado. Rodeé el agua, pero no encontré ningún banco. Me comí la chocolatina y seguí remando. El sol salió un instante y el mar se volvió del color del plomo recién forjado. Entonces las nubes se cerraron y empezó a llover otra vez. A media milla de la costa me topé con un pequeño banco y saqué media docena de caballas. Luego me encontré en medio de un banco de medusas tan denso que en algunos puntos apenas parecía haber agua. Se deslizaban bajo el bote en un hilo de casi un metro de ancho, alejándose de la costa. De vez en cuando subían caballas a la superficie, a pares o tríos. Tal vez fuera una corriente de la deriva, eso explicaría que los depredadores se apiñaran alrededor de...