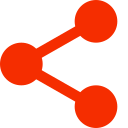E-Book, Spanisch, Band 68, 144 Seiten
Stephen Los Alpes en invierno
1. Auflage 2018
ISBN: 978-84-17624-18-7
Verlag: Siruela
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Ensayos sobre el arte de caminar
E-Book, Spanisch, Band 68, 144 Seiten
Reihe: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
ISBN: 978-84-17624-18-7
Verlag: Siruela
Format: EPUB
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Apasionado amante del paseo y pionero del alpinismo, Leslie Stephen supo encontrar en la naturaleza tanto un fortalecedor elixir vital como un inagotable venero de revelación espiritual. Los tres textos reunidos en este volumen, donde los grandiosos paisajes descritos quedan sublimados por una prosa excepcional, operan en realidad como pequeños tratados filosóficos en los que se aboga por la doble necesidad contenida en el mens sana in corpore sano. Así pues, ya sea a través de la campiña inglesa o por los escarpados montes alpinos, el caminar participa de un trascendente ejercicio de comunión, de una liberadora ascesis al alcance de todos los seres humanos.
Leslie Stephen (Londres, 1832-1904), padre de la famosa escritora Virginia Woolf, fue una de las más eminentes figuras de la Inglaterra victoriana. Entre sus muchos trabajos sobre pensamiento político y literatura, destacan especialmente History of English Thought in the Eighteenth Century (1876), The Science of Ethics (1882) y su contribución al monumental Dictionary of National Biography (1885-1891). Además, fue editor del Alpine Journal, cofundó el Alpine Club y fue uno de los primeros en coronar, durante la edad de oro del alpinismo, todas las altas cumbres de los Alpes.
Weitere Infos & Material
Un filósofo en casa. Recuerdos de una hija1 Cuando sus hijos éramos aún pequeños, la época dorada de la vida de mi padre ya había pasado, pues sus hazañas en ríos y montañas pertenecían a un tiempo en el que no habíamos nacido. Quedaba algún vestigio en casa de todo ello: en su estudio estaba la copa de plata sobre la repisa de la chimenea; los bastones de montañero, ya oxidados, los tenía apoyados en un rincón, contra la estantería; y, al final de su vida, hablaba de los grandes montañeros y escaladores con una mezcla extraña de admiración y envidia. Porque, para mi padre, sus años de actividad ya eran historia, y tenía que conformarse con dar una vuelta por los valles suizos, o un paseo en los páramos de Cornualles. Esas vueltas y paseos que daba significaban mucho para él, más que para otros, si hacemos caso al testimonio de sus amigos, ahora que nos han dado su propia versión de aquellas expediciones. Mi padre salía a caminar él solo, después de desayunar, o en compañía de otro, y volvía poco antes de la cena. Si consideraba que el paseo había sido un éxito, entonces sacaba un mapa muy grande para inmortalizar con tinta roja algún atajo inédito que había encontrado. Y, según nos cuentan, podía pasarse todo el día de arriba para abajo por el páramo, sin cruzar más que una o dos palabras con su acompañante. Por esa misma época, ya había escrito también History of English thought in the Eighteenth Century, que era el libro que más le interesaba; y The playground of Europe, que contiene «La puesta de sol desde lo alto del Mont Blanc», lo mejor que había escrito nunca, según él. Seguía escribiendo a diario y de forma metódica, aunque nunca mucho de una sola sentada. Cuando estaba en Londres, escribía en una sala amplia que había en la planta de arriba, con tres grandes ventanales; casi reclinado en una mecedora baja, en la que solía balancearse a ritmo lento mientras escribía, como en una cuna, sin dejar de fumar una pequeña pipa de cerámica, con los libros desparramados por el suelo, formando un círculo a su alrededor. Desde el piso de abajo, oíamos el golpe que daba cuando dejaba alguno en el suelo. Y muchas veces, según subía las escaleras, con paso firme y regular, para dirigirse a su estudio, rompía no exactamente a cantar, ya que lo suyo no era la música, sino en una salmodia rítmica y extraña en la que recitaba versos de todo tipo; y es que mi padre retenía en la memoria tanto «pura basura», según sus propias palabras, como los fragmentos más sublimes de Milton o de Wordsworth; y el acto de andar o escalar lo inspiraba, al parecer, a aquellos raptos líricos que podían ser lo primero que se le pasara por la cabeza, o lo que le pedía su estado de ánimo. Pero lo que más hacía las delicias de sus hijos, antes de que pudieran dar una vuelta con él por el campo o leer sus libros, era la destreza que tenía en los dedos. Le metía las tijeras a un folio, y salía un elefante, un ciervo, un mono; con colmillos, cornamenta y cola, sacados al detalle. O cogía el lápiz y dibujaba un animal detrás de otro, arte que practicaba casi de manera inconsciente mientras leía. Tan es así que las guardas de los libros las tenía llenas de búhos y asnos, como si quisiera ilustrar las exclamaciones que solía garabatear con impaciencia en el margen: «¡Serás burro!» o «Menudo zopenco engreído». Este tipo de comentarios tan breves, en los que está el germen de las afirmaciones más comedidas que pueblan sus ensayos, recuerda algunos de sus rasgos típicos cuando hablaba. Pasaba largos ratos en silencio, según atestiguan sus amigos, pero, de repente, en voz baja, y entre una calada y otra de la pipa, hacía algún comentario que venía mucho a cuento. A veces una sola palabra, acompañada de un gesto de la mano, le bastaba para despachar toda la sarta de exageraciones que su propia discreción producía. «¡Pero si solo en Londres hay cuarenta millones de mujeres solteras!», le dijo en cierta ocasión lady Ritchie2. «Anda, Annie, ¡Annie!», la reprendió mi padre en tono afectuoso, horrorizado al oírla hablar así. Y en la siguiente ocasión, lady Ritchie la soltaba aún más gorda, como si le gustara que la reprobasen. Las historias que contaba a sus hijos para tenerlos entretenidos eran muy breves, pero le asistía el raro don de hacer que la escena resultara imborrable: hablaba de sus aventuras en los Alpes, donde nos explicaba que solo había accidentes cuando se desobedecía a los guías; o de esos largos paseos entre Cambridge y Londres en días calurosos. «Me da vergüenza confesar que bebí más de la cuenta», recordaba de uno de ellos. Y aquello de lo que no hablaba quedaba como implícito en el aire. Por eso también, y aunque casi nunca nos contaba ninguna anécdota y tenía mala memoria para los datos, cuando describía a alguna de las muchas personas que conoció, famosas y no tanto, las retrataba con dos o tres palabras, lo que podía coincidir o no con la opinión que se tenía de ellos. Se le daba muy bien tirar por tierra las reputaciones más comúnmente aceptadas, también desestimar los valores convencionales; y eso resultaba a veces chocante, y otras, hiriente, aunque respetaba como nadie cualquier sentimiento que él considerara sincero. Pero cuando, de repente, abría aquellos ojos de un azul luminoso y salía de lo que parecía su ensimismamiento para dar opinión, era harto difícil pasarla por alto. Llegó a convertirse en un hábito que resultaba incómodo, sobre todo cuando quedó sordo y ya no se daba cuenta de que lo podían oír. «Me aburro más fácil que nadie»3, escribió, fiel a los hechos, como era costumbre en él, y cuando, como no podía ser de otra manera en una familia tan extensa, las visitas amenazaban con quedarse a merendar, y luego a cenar, mi padre primero lo pagaba con un rizo de pelo, que se retorcía una y otra vez. Después, soltaba, y bien alto, un poco para sí mismo y otro poco para el Dios que está en el cielo: «¿Qué le cuesta irse? A ver, ¿qué le cuesta?». Y ha llegado a decir también, fiel a los hechos, que «los pelmas son la sal de la tierra». Pero, cosas que tiene el ser sincero, los pelmas casi nunca se daban por aludidos, o si lo hacían, lo perdonaban y volvían otro día a visitarlo. Largo y tendido se ha hablado de sus silencios, haciendo demasiado hincapié en que era un ser reservado. Le gustaban las ideas claras, no soportaba la sentimentalidad ni la efusión, pero eso no quiere decir que fuera frío y carente de emociones, crítico a todas horas o mordaz en el día a día. Al contrario, la capacidad que tenía de sentirlo todo con gran emoción, y de expresar ese sentimiento con contundencia, asustaba a veces a los que lo tenían delante. Una vez, por ejemplo, una mujer se quejó de que el verano tan lluvioso que les había tocado en suerte le iba a arruinar el viaje por Cornualles. Pero para mi padre, que jamás tuvo ínfulas de demócrata, la lluvia implicaba que el trigo se echaría a perder, y que algún pobre labrador vería arruinada su cosecha; y el énfasis con el que dijo cuánto lo sentía, pero no por la mujer, desconcertó a la dama. Y ese mismo respeto lo tenía tanto por labradores y pescadores como por montañeros y exploradores. De igual manera, aunque no hablaba mucho de patriotismo, y odiaba todos los conflictos bélicos, mientras duró la guerra en Sudáfrica4, no dormía por las noches, pensando que hasta aquí llegaba el ruido de los disparos en el campo de batalla. Por lo mismo, si a la hora de la cena alguno de nosotros no estaba sentado a la mesa, él pensaba siempre que era por razones de fuerza mayor, muerte o accidente grave, y no había quien lo convenciera de lo contrario, ni apelando a la razón ni al sentido común. Y con tanta matemática como albergaba en esa cabeza, y la cuenta del banco bien holgada, como insistía en que tenía que estar siempre, costaba horrores lograr que nos firmara un cheque, y decía que esa familia iba a llevarlo a la ruina a pasos forzados. Nos dibujaba un panorama desolador, con la tercera edad por un lado y la quiebra financiera por otro, lleno de escritores arruinados que tenían que sacar adelante a la familia numerosa en una casa pequeña de Wimbledon (él mismo tenía una casa pequeña allí). Hasta tal punto que los que se quejaban de lo mucho que dejaba en el tintero cuando hablaba habrían visto bien a las claras que, si quería, podía ser hasta hiperbólico. Pero eran ventoleras que le daban, tal y como quedaba demostrado por lo rápido que volvía a mostrarse razonable: cerraba el talonario de cheques y ya ni se acordaba de Wimbledon ni del asilo de pobres. Soltaba una risotada cuando algo que se le había pasado por la cabeza le resultaba gracioso, cogía el sombrero y el bastón, llamaba al perro y a la hija, y se perdía por los jardines de Kensington. De pequeño, paseaba por allí, y su hermano y él le hacían genuflexiones a la reina Victoria, que era joven entonces, y les devolvía una reverencia sin detenerse. Llegaba hasta el lago Serpentine, lo bordeaba, pasaba por la esquina de Hyde Park, donde un día le dio la mano al mismísimo duque de Wellington, y de ahí, a casa. Nada lo inquietaba en aquellos paseos, se le veía confiado y tranquilo. Y sus silencios, por mucho que durasen, a veces desde Round Pond hasta Marble Arch, estaban llenos de significado, curiosamente, como si pensara en alto, en cuestiones de poesía y filosofía, y en gente que había conocido. Era un hombre moderado en grado sumo: iba siempre con la pipa colgada de la boca, pero jamás lo vi fumarse un puro; no...